Fallecimiento de Fernando Díaz-Plaja
En la madrugada de hoy falleció en el Hogar Español en Montevideo, el escritor e historiador Fernando Díaz-Plaja quien residía en Uruguay desde el año 2000.
Este ilustre español cuenta con una extensa obra que incluye la publicación de 153 títulos, el más notorio de los cuales es “El Español y los siete pecados capitales” (1966), que con 27 ediciones ha vendido cerca de un millón de ejemplares.
Ha colaborado, asimismo, con los diarios españoles ABC y La Vanguardia, además de ser autor de numerosas obras que han sido transformadas en guiones de televisión.
La Embajada de España en Uruguay, de la que Fernando Díaz-Plaja era Agregado Cultural Honorario, quiere trasmitir su más sincero pésame y condolencias su familia, lamentando profundamente que las letras iberoamericanas hayan perdido a un gran representante.

Historiador y narrador de gran prestigio, el español Fernando Díaz-Plaja falleció en la madrugada del martes en Montevideo a los noventa y cuatro años. A pesar de que su carrera se desarrolló en España, vivía en Uruguay desde 2000.
La extensísima bibliografía de Díaz-Plaja suma ciento cincuenta y tres títulos que cruzan desde la historia, género en el que más se destacó, hasta la ficción. De todos sus títulos, el más exitoso fue El español y los siete pecados capitales, publicado originalmente en 1966 y reeditado, hasta ahora, veintisiete veces. El éxito de esta obra fue tan grande que lo movió a escribir versiones equivalentes pero dedicadas a los estadounidenses, (1968), franceses (1969), italianos (1970) y habitantes de los distintos países de la Europa del Este (1985).
El español y los siete pecados capitales es descrita como una obra escrita con humor y agudeza, que plantea una suerte de radiografía de los usos y costumbres de los españoles. «He querido yo enterarme de lo que es esa difícil, asombrosa, inigualable selva española, saliendo y viendo fuera otros árboles que hicieran posible la comparación. Para que este libro naciera se ha necesitado distancia física, no moral. El que describa los defectos españoles, no me libra de ellos. Si uno de los caminos para encontrar los ejemplos de este libro ha sido desojarme hacia fuera, otro, igualmente eficaz, ha consistido en buscar en mi interior. Quien firma no es, pues, un juez: más bien resulta un testigo y, a veces, un cómplice», escribió en el prólogo.
En una ocasión, contó una anécdota sobre ese libro y su encuentro con un gran escritor argentino: «Me presentaron a Borges en Punta del Este. Quien me introdujo le dijo que yo era el autor de El español y los siete pecados capitales y Borges preguntó con su ironía: `¿Sólo siete?`. Le respondí que España era un país pobre, que no podíamos tener más».
Otra de sus obras destacadas es el Anecdotario de la Guerra Civil Española, de 1996, donde repasa testimonios reales definidos por el absurdo y la cruza entre la picaresca y el heroísmo. El Anecdotario de la España franquista, la biografía de Felipe III y un ensayo en el que reflexiona sobre la condición de habladores que caracteriza a los españoles, inventores, entre otras cosas, de las tertulias de café, bajo el título Arte y oficio de hablar, son algunas de sus tantas publicaciones. En el mundo de la narrativa, su bibliografía es más breve aunque no despreciable e incluye libros como Cuentos crueles (1971), El desfile de la Victoria (1975), Miguel, el español de París (1985) y Un río demasiado ancho… (1991).
IDENTIDADES. La idiosincrasia española fue uno de los temas que cruzaron su bibliografía. A la hora de hablar de El lazarillo de Tormes, por ejemplo, dijo lo siguiente en una entrevista con la publicación argentina La Gaceta: «Es un libro muy español, donde están presentes el hambre y la actitud de guardar las apariencias. Un episodio muy elocuente es cuando el ciego invita a su lazarillo a compartir un racimo de uvas, que deben ser cogidas de una a una. En algún momento acusa al criado de estar tomándolas de dos en dos y este lo niega: `¿por qué lo dice, amo?` Porque yo estoy comiéndolas de tres en tres y tú no dices nada».
En 1989 publicó Las Españas de Goya en el que hacía una aproximación entre lo literario y lo histórico de la España del siglo XVIII. El mismo año quedó finalista en el Premio Espejo de España con su obra Cuando perdí la guerra y tres años más tarde su libro El servicio doméstico en España (desde la esclava a la empleada de hogar) volvió a quedar finalista al premio Espejo de España en su XVIII edición, mientras que su trabajo El arte de envejecer resultó finalista, también ese año, al XX Premio Anagrama de Ensayo. En Todos perdimos, de 1999, relataba sus recuerdos de la Guerra Civil Española. Allí anécdotas agridulces daban forma a un grupo de experiencias personales vividas en lo que el llamó «revolución, no de guerra».
Publicado en El País




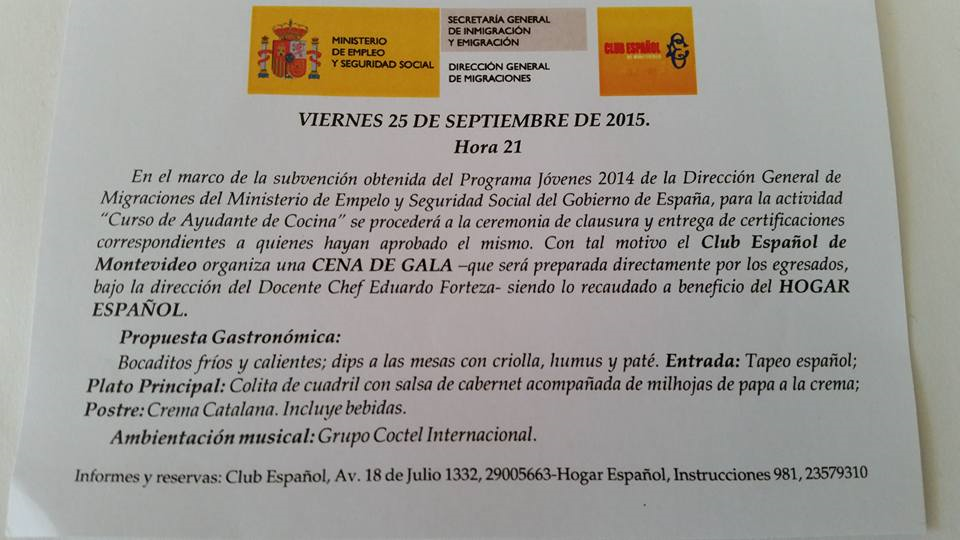










fue un gran hombre, caballero, fino, de un porte cultural impresionante, lo recordare siempre, con mucho respeto y cariño, Q.E.P.D.